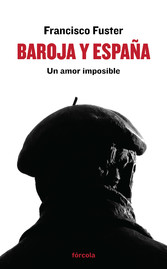Search and Find
Service
el progreso y sus descontentos
En Las grandes urbes y la vida del espíritu (1903), el sociólogo Georg Simmel emplea su conocida finura analítica para describir el cambio que supone para el hombre moderno la vida en las grandes ciudades que nacen en Europa a principios del siglo xx. Desde el punto de vista de la relación del individuo con la sociedad de su época, considera Simmel que aquello que distingue la modernidad es la lucha constante del sujeto por intentar librarse del dominio que la sociedad ejerce sobre su autonomía, a través de la imposición velada de una cultura y una tradición, de una determinada herencia histórica de la que le resulta imposible sustraerse:
Los más profundos problemas de la vida moderna manan de la pretensión del individuo de conservar la autonomía y peculiaridad de su existencia frente a la prepotencia de la sociedad, de lo históricamente heredado, de la cultura externa y de la técnica de la vida (la última transformación alcanzada de la lucha con la naturaleza, que el hombre primitivo tuvo que sostener por su existencia corporal). Ya se trate de la llamada del siglo xviii a la liberación de todas las ligazones históricamente surgidas en el Estado y en la religión, en la moral y en la economía, para que se desarrolle sin trabas la originariamente naturaleza buena que es la misma en todos los hombres; ya de la exigencia del siglo xix de juntar a la mera libertad la peculiaridad conforme a la división del trabajo del hombre y su realización que hace al individuo particular incomparable y lo más indispensable posible, pero que por esto mismo lo hace depender tanto más estrechamente de la complementación por todos los demás; [...] ya vea el socialismo, precisamente en la contención de toda competencia, la condición para el pleno desarrollo de los individuos; en todo esto actúa el mismo motivo fundamental: la resistencia del individuo a ser nivelado y consumido en un mecanismo técnico-social.
Una de la reacciones del individuo moderno frente a este progreso material de la sociedad europea que amenaza con consumirlo, con asimilarlo como una pieza más de ese engranaje omnipotente que es la civilización occidental, consistirá en adoptar una actitud de descreimiento y escepticismo —cuando no directamente de rechazo y oposición— ante las bondades de este desarrollo indefinido. En el caso de Nietzsche, y por seguir con el autor que he tomado como guía en este paseo por el paisaje intelectual de la Europa de fin de siglo, la duda se convierte con el tiempo en sospecha y, en ocasiones, en una reacción vehemente que él mismo no duda en liderar. En cierto modo, el discurso nietzscheano sobre la enfermedad europea ya es una muestra de la cuarentena a la que el filósofo somete esta idea del avance material basado en la ciencia y la técnica. Como nos explicaba en Humano, demasiado humano, la existencia de espíritus reaccionarios no sólo no es perjudicial para el progreso, sino que, al contrario, sirve para probar —en línea, una vez más, con la idea gramsciana— que si esos nuevos valores de la modernidad no terminan de imponerse claramente es porque hay algo en ellos que los hace débiles, inconsistentes:
La reacción como progreso. Aparecen de vez en cuando espíritus rudos, violentos y arrebatadores, pero no obstante atrasados, que una vez más conjuran una fase pasada de la humanidad: sirven de prueba de que las nuevas orientaciones contra las que operan no son aún lo bastante fuertes, de que les falta algo: si no, harían mejor oposición a esos conjuradores.
Pero, al margen de esta incertidumbre, el innegable avance científico-técnico de la civilización europea a lo largo del siglo xix y las primeras décadas del siglo xx tiene otras implicaciones. Desde finales del siglo xix son varios los pensadores que, reflexionando acerca de la crisis, se preguntan sobre la repercusión directa que este progreso material de la sociedad tiene en cada uno de los individuos que la forman. De las opiniones de algunos de ellos se desprende que, si algo caracteriza la cultura occidental durante estos primeros años del siglo, es la terrible desproporción que existe entre su alto nivel de desarrollo en todos los aspectos (ciencia, técnica, arte, literatura) y el escaso nivel cultural medio de un individuo que ve como esos avances no tienen una traducción directa en el aumento de su sensación de bienestar, de su felicidad personal.
Uno de los primeros en detectar esta cara menos favorable del progreso es Durkheim, quien en La división del trabajo social ofrece una teoría —sobre la que volveré con mayor profundidad en otro capítulo— en la que establece una relación entre el grado de desarrollo de una sociedad y el número de suicidios que en ella se cuentan. Según este sociólogo, no se puede imputar a la división del trabajo y al progreso toda la responsabilidad sobre el aumento de los suicidios en la Europa finisecular, pero el hecho de que exista una concomitancia entre ambas circunstancias sí prueba que «el progreso no aumenta mucho nuestra felicidad, ya que ésta decrece, y en proporciones muy graves, desde el momento mismo en que la división del trabajo se desenvuelve con una energía y una rapidez jamás conocidas». El auge de la civilización, matiza Durkheim, no comporta un aumento de la felicidad para el hombre moderno, sino más bien un resarcimiento o compensación del perjuicio que la propia civilización le causa por el deterioro que provoca a su sistema nervioso, desacostumbrado a esa rapidez vertiginosa de la modernidad:
[…] los beneficios que bajo ese título proporciona no constituyen un enriquecimiento positivo, un aumento de nuestro capital de felicidad, sino que se limitan a reparar las pérdidas causadas por ella misma. Precisamente porque esa superactividad de la vida general fatiga y afina nuestro sistema nervioso, es por lo que siente la necesidad de reparaciones proporcionadas a sus desgastes, es decir, satisfacciones más variadas y más complejas.
Años más tarde, este mismo autor retomará el tema en El suicidio (1897), un original e innovador ensayo en el que vuelve a relacionar el aumento de suicidios con el desarrollo imparable de la sociedad industrial en el fin de siglo. Durkheim niega que la tesis, según la cual a mayor progreso de la civilización, mayor número de suicidios, sea una ley en abstracto que se cumpla siempre; sin embargo, afirma que, en el caso concreto del progreso científico de la Europa finisecular, es posible que el aumento de suicidios tenga relación con el tipo de progreso que se logra durante estas décadas finales del siglo xix y con las condiciones en las que éste se da:
Hay, pues, lugar a creer que esta agravación es debida no a la naturaleza intrínseca del progreso, sino a las condiciones particulares en que se efectúa en nuestros días, y nada nos asegura que ellas sean normales.
Porque no hay que dejarse deslumbrar por el brillante desarrollo de las ciencias, de las artes y de la industria, de que somos testigos; es cierto que se lleva a cabo, en medio de una efervescencia enfermiza, de cuyas dolorosas resultas cada uno de nosotros se resiente. Es muy posible, y hasta verosímil, que el movimiento ascensorial de los suicidios tenga por origen un estado patológico que acompañe a posteriori a la marcha de la civilización, pero sin ser condición necesaria.
Siguiendo un orden cronológico, otro autor que también reparó en esta relación desigual entre el avance cultural y el incremento del bienestar del individuo moderno fue Gustave Le Bon, quien en su Psicología de las masas (1895) defiende que no se puede responsabilizar a la ciencia moderna de la «anarquía de los espíritus» que cunde en el fin de siglo. La ciencia, afirma Le Bon, «nos ha prometido la verdad o, al menos, el conocimiento de las relaciones accesibles a nuestra inteligencia; no nos ha prometido jamás ni la paz, ni la felicidad».
De todos los pensadores que terciaron con su opinión en este debate, quizá fue Georg Simmel quien mejor explicó la existencia de esta desproporción entre lo que él llama «espíritu objetivo», en referencia al conjunto de la cultura humana, y «espíritu subjetivo», en alusión al desarrollo intelectual de cada individuo. El problema básico radicaba, según Simmel, en el hecho de que el enorme adelanto de la técnica moderna se había objetivado de tal forma que la cultura se había independizado del hombre común, que apenas entendía el funcionamiento de todos los artefactos con los que convivía en su vida cotidiana. Así lo explica en Filosofía del dinero (1900):
Si se compara la época contemporánea con la de hace cien años, se puede decir —con ciertas excepciones— que las cosas que llenan y rodean objetivamente nuestra vida: aparatos, medios de circulación, productos de la ciencia, de la técnica y el arte, están increíblemente cultivados, pero la cultura de los individuos, al menos en las clases superiores, no está igualmente avanzada e, incluso en muchos casos, hasta se encuentra en retroceso. […] En este sentido, hay que recordar que la máquina ha enriquecido su espíritu más que el trabajador. ¿Cuántos trabajadores, incluidos los que hay en la gran industria, pueden hoy comprender la máquina con la que trabajan, es decir, comprender el espíritu invertido en la máquina?
Según Simmel, además de por este desequilibrio entre el avance de la cultura objetiva y el retroceso de la cultura subjetiva, la modernidad también se caracteriza...
All prices incl. VAT